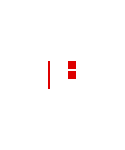En torno a los Objetos movientes de Magdalena Fernández
Al igual que una imagen cinematográfica se elabora gracias a la conexión de una diversidad de cuadros fijos, o una ciudad sólo nos pertenece –la poseemos- en el entrelazamiento de sus fragmentos vivenciados, de aquellos lugares que cotidianamente caminamos, o los que atrapan nuestra atención, o los que están impregnados de memorias o detalles especiales, hay cierto tipo de “objetos” (cosas, imágenes, ideas o experiencias) que tienen la peculiaridad de ser siempre algo más que su mera presencia, y que por ello mismo se constituyen en nosotros y se hacen significantes a partir del conjunto de conexiones, de vínculos y relaciones que establecen con otros “objetos” y con las circunstancias en las que acontecen. Para comprender este tipo de objetos (para tener una experiencia de la que ellos puedan formar parte) es necesario, especialmente en las artes visuales, que la contemplación ceda el paso a la búsqueda –al escudriño- y se convierta en tránsito, que el análisis se retire y aparezcan en su lugar los recorridos analógicos, que la permanencia se abra al devenir, al movimiento y sus transformaciones. Por ello, una ciudad la conocemos más allá de las “vistas” cuando circulamos por ella, y una película la captamos en el conglomerado de sus modificaciones, porque este tipo de “objetos relacionales” (de objetos movientes) están hechos de una multiplicidad de datos y discursos que se superponen y se entrecruzan, están tejidos de elementos pertenecientes a distintos ámbitos, en ellos puede enlazarse una presencia con un recuerdo o una idea, puede acoplarse un sonido con un personaje o una situación cotidiana. En estos objetos movientes la presencia o figura en y con la que se nos aparecen no es plena ni absoluta, cerrada o completa, por el contrario se da como una aparición compuesta de vacíos y enigmas, de alusiones, acertijos e invocaciones, una aparición que resulta siempre in-apropiable, capaz de subvertir el orden cosificado de las mercancías.
Teniendo como modelo este tipo particular de objetos movientes que colman nuestra experiencia diaria, Guy Debord y los Situacionistas (1) idearon la estrategia artística –revolucionaria y subversiva- de remplazar las imágenes o las cosas físicas (por ejemplo, las esculturas) por algo básicamente transitorio e pasajero que denominaros construcción de situaciones. La construcción de situaciones, que está siempre ligada al espacio y sus determinaciones pero también a los tránsitos y recorridos, tiene como finalidad convertir la “obra” en un dar lugar y, específicamente, en un dar lugar a “lo común”, como diría G. Agamben (2), un dar lugar a aquello en lo que cualquier sujeto (cualquier persona) puede sentirse incluido, puede participar, y pueda hacerlo suyo. Las situaciones serían entonces, a decir de los Situacionistas, unos acontecimientos o artificios estéticos –artísticos- que obligaran a experimentar cualquier espacio, ámbito o figura de la vida cotidiana desde y como una deriva –una fuga-, es decir, como un recorrido apasionado (3), como un evento inaugural, como una exploración más o menos azarosa en busca de esas “aventuras” y “detalles” que la mayor parte del tiempo pasan desapercibidos.
Magdalena Fernández, en su dispersión por tres espacios (El Periférico de Caracas, El Centro Cultural Chacao y la Galería Farías-Fábrega), nos propone una exposición que es en su totalidad un Objeto moviente que se realiza –reiterándose- a partir de un conjunto de otros objetos movientes (exposiciones-fragmentos), una muestra que involucra un recorrido por la ciudad, que se trama en diversos espacios. A la manera de una “Situación” hecha de “situaciones”, construye –entre los tres espacios y en cada uno de ellos- un acontecimiento gracias al que conduce a una experiencia de deriva, es decir, a la creación por parte de cada espectador de un diseño personal de ese acontecimiento que es cada una de las obras y que es la muestra en su totalidad. Un diseño que escapa al espacio mismo que es la obra o que es cada una de las muestras, y se convierte en un tránsito individual compuesto de fragmentos –o experiencias- íntimos que se relacionan de forma aleatoria (según el sujeto que transita las obras) a partir de sus encuentros, sus descubrimientos o sus reconocimientos emotivos, azarosos, en virtud de su particular modo de apropiarse de eso “común” con lo que se encuentra. Un objeto moviente de objetos movientes en el que de lo que se trata es de la construcción de situaciones “comunes” que hagan posible que los sujetos inventen cada vez, nuevamente, los lugares en los que están, en los que son y actúan, impregnándolas de sus memorias y expectativas, haciéndose propietarios de sus riesgos y oportunidades, de sus palabras y acciones.
El objeto moviente por excelencia nos dirá Merleau-Ponty en El ojo y el espíritu (4) es el cuerpo, nuestro cuerpo vivido, viviente, el que somos nosotros mismos, en el que se concentran –y se destacan, todas las ambigüedades y discontinuidades de la existencia. Tan es así que el cuerpo que somos no se enfrenta al mundo sino que por el contrario se extiende, se constituye, se hace en él; nuestro cuerpo se expande en las cosas que sentimos o en las ideas que pensamos, en las figuras que evocamos y en los otros cuerpos con los que compartimos el mundo. En este sentido, nuestro cuerpo es el mundo en el que estamos esparcidos, dilatados, ensanchados, y es por esa condición vinculante que nos hace ser la concreción que somos. Es en ese objeto moviente que es el cuerpo viviente donde se da nuestra apertura perceptiva al mundo, donde el mundo se crea significativamente y se concreta. Por ello, si el mundo es cuerpo propio extendido, excedido, fuera de sí, y es propiamente también el que soy, entonces el cuerpo –mi cuerpo- es un sistema complejo, siempre generativo, de conexiones, de vínculos.
Así, como cuerpo propio extendido y excedido, es que Magdalena Fernández trata en estos objetos movientes (en estas “situaciones”) la naturaleza -el entorno-, su entorno: las hojas y árboles que descubre, los sonidos que describen el espacio de sus experiencias, así como los rastros o restos que los signan. Sin embargo, esa naturaleza-cuerpo propio no la trata de forma puramente perceptiva, sensual o emotiva, sino que en ella incorpora –a ella le integra y le hace pertenecer- también las figuras y modelos fundadores de la tradición plástica constructiva moderna, en especial de la latinoamericana (Mondrian, Torres García, Otero, Oiticica o Soto). En efecto, en esta naturaleza-cuerpo propio de Magdalena se expone –o expresa- el registro formal y abstracto propio de la comprensión geométrica del espacio que ha prevalecido en la modernidad tamizado –permeado- por la significación dilatada que sus encuentros con el arte y el diseño, que sus recorridos y diálogos por distintas realidades plásticas, le han otorgado y han permitido que este modo de hacer(se) de la naturaleza constituya un lugar de exploración, la formulación constante de un nueva mirada. Por ello, el grito crudo de una Guacharaca se hace de planos cromáticos que invocan las imágenes de Torres García, o la lluvia nos invade en la aparición incesante de un Mondrian re-compuesto, y quizás Alejandro Otero se constituye en el sonido infatigable de un Turpial que se desplaza –apareciendo y desapareciendo- escapando constantemente a la mirada que intenta atraparlo.
Cada uno de estos objetos movientes (situaciones), de estas naturalezas-cuerpos propios (tanto el que se instala en la conexión de los tres espacios expositivos como los que se dan en cada uno de los espacio y actúan como obras particulares), está determinado simultáneamente por tres horizontes –horizontes de preguntas, inquietudes, problemas-: el horizonte estructural poblado de geometría, figuraciones y demarcaciones, el horizonte sensual colonizado de sonidos, luces y materialidad, y el horizonte fenomenológico ocupado por invocaciones, alusiones y reminiscencias. Cada uno de estos horizontes designa –o signa- la composición de las diversas exposiciones que conforman este Objeto moviente dispersado. En El Periférico de Caracas domina el horizonte estructural con su tonalidad abstracta e ideal, por ello allí la inquietud se encarna en un bosque de equilibrio inestable, en una lluvia que aparece gracias a un punto –pequeña huella de luz- que invade el espacio hasta ocuparlo todo, penetrando todos los instantes. Este horizonte estructural es matizado por el crecimiento paulatino de un sonido percutido que conquista en su despliegue la rítmica violencia de la lluvia invadiéndonos. Ambas obras: el “bosque inestable” y “la lluvia” están escorzadas por unos apuntes videográficos, pequeñas anotaciones, en donde se hace visible la potencialidad matemática –la rigurosa configuración- de hojas y árboles. En el Centro Cultural Chacao sobresale el horizonte fenomenológico con su condición de evento, de experiencia, por ello allí las preguntas se elaboran tejiéndose alrededor de la condición de síntoma de la imagen: en el hecho de que una imagen al darse como acontecimiento viviente anuncia, indica, señala algo que, por su complejidad o por su propia condición secuencial o desplegada, no puede ser nunca una presencia (el vuelo de un Turpial, la experiencia del despertar, el canto familiar de esas voces animales que recuperan nuestra pertenencia territorial). Este horizonte fenomenológico, esta imagen que se sitúa como un lugar -un ámbito- para imaginar es concretada mediante fórmulas estructurales: líneas de color que se desplazan rítmicamente, rectángulos de puntos de luz superpuestos y vibratorios. Y en estas obras el elemento protagónico es el sonido: un sinfónico aparecer de la luz hasta enceguecernos, un canto que indica y decide sobre la presencia y la ausencia, sobre el movimiento y la composición. En la Galería Farias-Fábrega preside el horizonte de la sensualidad, por ello allí los problemas tienen que ver con la opacidad propia de lo visual, con el hecho de que cada objeto es una instancia densa –impenetrable- en la que no sólo se expone o se expresa una figuración, sino en la que siempre algo autónomo, no elaborado, aparece y se impone: la textura de las semillas, o la rugosidad y sinuosidad de los troncos, el grosor de las figuras, la telúrica tonalidad de los planos. Este horizonte sensual, esta opacidad, es difuminada por composiciones constructivas, y es tensada por una cierta precariedad, una fragilidad, un hacerse desde lo mínimo, que logra encarnar la extrañeza y la la alteridad en la visibilidad misma al convertirla en anotación, acotación o esbozo. En efecto, en todos los objetos movientes estos tres horizontes se tejen y se destejen, en cada uno de un modo distinto y preciso, de tal suerte que ninguna situación reitera otra, y todas ellas conforman esa exploración más o menos azarosa que permite aventurarse, ir a la deriva, construyéndose un cuerpo en la naturaleza-cuerpo propio que Magdalena convierte en mirada, comprensión, espacio y figura geométrica.
Si hacer cuerpo es, como apunta Merleau-Ponty, extender y excederse en el mundo, tejerse en las experiencias y aprender significaciones, hacer cuerpo con estos objetos movientes –con estos cuerpos- implica abrirse a los cinco distintos discursos -ámbitos de significación- desde los que Magdalena los concibe y los construye.
Por su misma condición de objetos movientes, las posibilidades de lectura de estas obras son múltiples, no sólo porque podamos interpretar muchas cosas en ellas, sino porque cada una de estas interpretaciones depende del lugar (discurso, ámbito de significación) desde el que se piensen. En este caso particular, propongo cinco lugares de acceso, de lectura: la naturalización de la geometría, la estructura geométrica de la naturaleza, la trans-posición de la tradición (metáforas del arte), la invocación (la intensificación teológica de la experiencia), el descubrir de lo visual (revelar/develar la ausencia.
La naturalización de la geometría (5)
Las investigaciones geométricas, asociadas al rigor matemático y a la síntesis formal, son un ejercicio continuo –reiterado y reinscrito de múltiples modos- en la producción artística moderna y contemporánea. En ellas se instala un hacer artístico libre que, comprometido fundamentalmente con lo propiamente visual y con la plasticidad propia de los artefactos imaginarios, oblitera –tacha- su momento y su condición representativa, sus referencias concretas, sus figuraciones, con la finalidad de convertirse en expresión pura y universal, en un “mundo otro” sin alusiones inmediatas al mundo compartido. En la tradición plástica latinoamericana, tanto por razones de orden geográfico como cultural y político, esas investigaciones geométricas han sido muchas veces matizadas desdiciendo de su pureza, contaminándose de vida y cotidianidad, para comprender esta matización basta recordar, por ejemplo, la sensualidad y materialidad que le otorga Torres García a los planos reticulares y las figuras geométricas, o las reconfiguraciones conceptuales socio-políticas a las que las sometió y las abrió el movimiento “Neo-concreto” brasilero, desde su pasado antropófago.
Magdalena Fernández consciente de estos trazos, de estas aperturas con las que el territorio y las formas de vida latinoamericanas han puesto en cuestión esa dinámica visual cerrada –contemplativa y silenciosa- de la pura abstracción, se inscribe en este lugar crítico –la dúctil geometría latinoamericana- con un gesto absolutamente personal, gracias al que no sólo mitiga sensual y texturalmente el rigor y la rectitud matemática de las formas, sino que hace estallar la tradicional dualidad estética entre lo visual y lo táctil incorporando un elemento inusual –impensado- el sonido, la audición, la Voz. La Voz, decía Hegel, es la expresión propia de los cuerpos vivientes, donde la materialidad viva se dice a sí misma, aquello que toda animalidad, que toda vida moviente, posee como lo más propio, siempre absolutamente distinto, siempre totalmente individual. Por ello, al incorporar la Voz a las construcciones geométricas, y al marcar sus ritmos de despliegue y devenir con cadencias sonoras, podemos afirmar que la voluntad plástica de Magdalena Fernández es la de “naturalizar la geometría”, transformarla en una naturaleza, es decir, hacerla un “modo de ser” independiente de cualquier elaboración racional subjetiva o de la cualquier figuración intelectual. En efecto, hay aquí un memoria renacentista que se expresa en el deseo –y en la búsqueda- de hacer de los artificios geométricos el lugar en el cual, y a través del cual, se reinscriba el orden natural: ese orden armónico que, elaborado en analogías y semejanzas, está a la base de cualquier sistema orgánico de relaciones. Esta naturalización de la geometría que propone Magdalena Fernández es, entonces, una suerte de signación de ese complejo tejido de semejanzas y vínculos que conecta al hombre con su entorno y que articulan al mundo consigo mismo. En sus obras, se realiza a la vez de dos maneras, por una parte, como una vitalización de las formas, de los elementos que la componen y de sus síntesis estructurales, en la que las imágenes se transforman, se hacen “cuerpos vivientes” que devienen, crecen y mueren; por la otra, convirtiendo las figuras geométricas –ideales por definición- en “cosas” concretas, en materialidad. Porque naturalizar es otorgar un nuevo espacio y modo de existencia, es cambiar de territorio, es cambiar de modalidad, es una forma de trascender(se).
Naturalizando la geometría, haciéndola cuerpo viviente, el mundo se desdobla, en la experiencia que tenemos de estas piezas, como una conciliación en la que entidades dispares se hacen mutuamente convenientes y, de algún modo, inscriben en la realidad sus semejantes ocultas. Así, la Voz severa y salvaje de la Guacharaca (2pmTG010 “Ortalis ruficauda) hace posible que una sintética composición de planos, líneas y colores se despliegue en una danza imprevisible, desfigurándose y refigurándose, distorsionándose, deviniendo siempre algo nuevo, algo otro. O la lluvia (2iPM009) elaborada desde el acrecentamiento rítmico de una sinfónica percusión (6) en la que los puntos y líneas de luz se hacen lugar, primero suavemente a la manera de pequeñas huellas en la vastedad, luego acelerando su presencia y su número (creciendo) hasta desarmar el espacio que los contiene, apropiándose no sólo de las paredes sino también del vacío que entre ellas se instala. Y el bosque (1i011) en el que la dificultad y la fragilidad del equilibrio encarnan en una inextricable progresión de varillas de metal que se mueven con el aire y el tacto, y que ocupan materialmente el espacio desde la sutil y siempre evasiva concreción de lo ideal.
La estructura geométrica de la naturaleza
La mitología plástica nos cuenta que esta mirada aparece explícitamente con Cezanne (implícitamente con la invención de la perspectiva), en los momentos de consolidación de esa imagen racional del mundo que enarbolaba la modernidad, y que permite que las estructuras propias de la comprensión humana se conviertan en fundamento constitutivo de todas las cosas, de todas las presencias; una comprensión que idealiza el mundo adecuándolo a sus propias lógicas. Esta mirada procede descubriendo formas proporcionales y fórmulas matemáticas en cualquier fenómeno, construyendo la experiencia de modo axiomático y de acuerdo a una finalidad (un telos), reconociendo aún en las meras sensaciones densidades ideales, conceptualizables. Gracias a esa mirada idealizante, la producción de imágenes transitó de la expresión a la representación autónoma, del modelado mimético a la estrategia modular y reticular (fragmentaria), de la reproducción y la imitación al análisis. Por ello, la imagen artística se distancia de la percepción inmediata de las cosas y nos propone vislumbrar lo que es imposible para nuestra visión cotidiana: por ejemplo, la reunión en una sola presencia de múltiples perspectivas, aspectos o escorzos, o la recuperación de esos diseños constructivos y geométricos (de esas fórmulas) que parecen subyacer –y estructurar- las cosas del mundo y sus fenómenos. Esta tradición moderna se hace cargo de un pensamiento geométrico que pugna por convertirse en “esqueleto del mundo”, por encarnarse bajo la piel y la apariencia de las cosas, para establecerse como el orden mismo de lo perceptible, de la experiencia.
Magdalena Fernández agudiza esta mirada, y desde esa intensificación puede, por ejemplo, transforma las hojas de palmeras en gruesas líneas o estrechos planos que se encuentran, se yuxtaponen, se acercan y distancia, conformando una estructura móvil que nos permite indagar en la dinámica propia de las formas geométricas básicas, y con ellas en su momento propiamente plástica, su ductilidad, su potencia de cambio. En otros casos, puede transfigurar las ramas solitarias de un paisaje invernal en trazos de un dibujo en el que se hace evidente el sistema superpuesto de toda posible perspectiva, de la visión de profundidad. En este sentido, la instalación de troncos (2i011), hecha de restos materiales de un paisaje real, se impone ante nosotros formalmente como una estructura al construir y ordenar su espacio, transforma el lugar que es en imagen y se abre a un conjunto de reminiscencias que gracias a las que las relaciones intercorporales, así como los intervalos de separación, solapamientos y yuxtaposiciones, producen un emplazamiento efectivo.
La trans-posición de la tradición (metáforas del arte)
Un turpial (1pmAO010 “Icterus”) provoca la transformación insistente y rítmica de un Colorítmo imaginario de Alejandro Otero, la Lluvia (2iPM009) se encarna en una composición de Piet Mondrian para absorber su espacio haciéndolo un descampado de sensaciones, una imagen que recupera el camino de Joaquín Torres García es el lugar en el que el canto usual de una Guacharaca (2pmTG010 “Ortalis ruficauda”) actúa quebrando inquietantemente la severidad de las líneas y los planos. Magdalena Fernández transita metafóricamente su tradición plástica, esa que la conmueve y le muestra el misterio y la potencia de la visualidad, transponiéndola, es decir, poniéndola en un lugar distinto, más allá del que originalmente ocupaba, trasplantándola, traspasándola, atravesándola. Por ello, entre las anotaciones videográficas o “apuntes de cuadros fotográficos” encontramos trazos, restos, huellas de los Metaesquemas de Oiticica, o de obras de B. Cordeiro y H. Barsotti.
Este recuperar la memoria plástica, este hacerse cargo de aquellos que han marcada su comprensión de los fenómenos artísticos, estas incorporaciones de la historia que integra su recorrido por el arte está realizado metafóricamente. La metáfora es una traslación, una mudanza, una migración, en la que un significado, una idea, un objeto o una expresión abandona su espacio natural (su signo propio, su forma literal) y se instala –o irrumpe- en ámbitos o fórmulas extrañas, extranjeras, diversas. Este tránsito es posible, se realiza, fundado sobre algún tipo de analogía concreta, alguna contigüidad potencial, algún vínculo objetivo. Se establece así, entre dos fenómenos, dos obras o dos ideas una conexión gracias a la que, cada uno de ellos se abre a lo que no es, sale de sí, se expande y modifica, de modo tal que acontece –aparece- un objeto –un fenómeno, una idea, una obra- inédita, distinta de las anteriores, desde la que nuevos sentidos y significaciones se generan. Justamente porque se da un traslado, una migración, ese nuevo objeto (ese objeto que surge entre los que se han vinculado) es el producto –y produce- de una transformación semántica en función de la cual su legibilidad y comprensión tiene que ver con la posibilidad de ir más allá del puro aspecto visible, más allá del lugar y época en los que cualquiera de los objetos iníciales se ha originado sin perder, sin embargo, de vista ese origen. Objetos que “conducen a…” entender que lo propiamente dicho es justamente lo que no está manifiesto, sino el anuncio de una potencialidad.
En relación a los distintos artistas que entran a escena en las traslaciones metafóricas que Magdalena Fernández realiza, no se trata tanto de reconocerlos en una imagen distinta, señalando las particularidades y conexiones que desde este nuevo aparecer se realizan, sino de desentrañar el misterio que anida en las huellas que dejan en estas nuevas obras: cómo se potencian entre sí, cómo escriben entre ambos un discurso “común”, distinto y nuevo, inaugural. En este sentido, estos objetos movientes pueden ser pensados como figuras de encarnación, en las que no se realiza una re-presentación o una re-producción, sino una otra-presencia que se nos dona en términos exegéticos: como fuerza de compresión y constitución, como concreción de un orden imaginario y simbólico. Entre la Guacamaya (1pm006 “Ara ararauna”) y Mondrian lo que se hace actual -se actualiza- es un punto de inflexión –un hiato - en el que ambos se re-inscriben produciendo una significación nunca antes delineada. La imagen móvil escapa, entonces, de los límites que le otorga su propia figuración y se convierte en un lugar de pro-ducción (pro: ante, delante de; ductum: llevar, transportar, acompañar), en el que la actualidad actúa urgiendo, reclamando, exhortando el quiebre de toda anticipación. Deja de ser figura, color o composición y se convierte en un estallido (como la Voz que la provoca), aparece de improvisto, asalta.
La invocación (intensificación teológica de la experiencia)
Lo que signa –al menos como potencialidad- todos los objetos movientes de Magdalena (y que no podemos pasar por alto) es que son instalaciones y que, en ese sentido, nos arropan, nos toman, porque cuando ingresamos en ellas participamos de una experiencia que interrumpe completamente nuestra experiencia cotidiana, aparecemos ante una suerte de experiencia “mágica”, ante un “lugar Otro”.
Si bien es cierto que hay muchos modos de conceptualizar lo que es, o pueda ser, una instalación, también es cierto que todas ellas, sea de modo explícito o implícito, tienen una indudable vocación de realismo, que es apreciable en el hecho de que quieren apropiarse del espacio convirtiéndolo en un particular lugar de experiencia (en una Situación). La fenomenología afirma que toda experiencia es necesariamente una experiencia en el espacio, porque es siempre una experiencia delcuerpo. En este sentido, estos objetos movientes que están siempre deseosos de inscribirse en el espacio como lugares definidos –a la vez públicos y privados-, son una invocación. Una invocación, es decir, un acto teológico gracias al que se solicita, se pide, se clama por la comparecencia de lo trascendente en lo habitual, de lo extraordinario en lo común. W. Benjamin (7) proponía que lo teológico (la solicitud de lo trascendente) es un acto en el que no se pretende la superación del mundo cotidiano, de aquello que él denominaba lo profano, sino en la que lo que se busca es justamente la intensificación de lo profano, es decir, lo teológico es el dar lugar a que se haga presente en lo profano, cada vez con mayor fuerza, su esencia y su fuerza más propia: el cambio, la mutación, la transformación, el movimiento. En las obras de Magdalena, esta intensificación teológica de la experiencia está presente de dos maneras, por una parte, se presenta como el límite (8) al que tiende el “sentido”, la significación: el juego complejo de luz, sonido, líneas y planos en continuo movimiento, persiguen trocar, desfigurar y mudar el espacio que ocupan, y las figuraciones que son, hasta sacarlas de su sitio y de sus siluetas, de sus condiciones, excediendo lo visual en un juego de asociaciones sensibles, intelectuales, de rememoración y reconocimiento. Por la otra, esos puntos de luz, esas líneas, así como los cambios y quiebres de las composiciones abren y profundizan la dimensión sensual de los cuerpos –los espectadores- que ingresan al espacio, permitiéndoles oír por vez primera algo que escucha todas las mañanas, obligándolos a reconocer-se en el hacerse de la línea o del punto en su iluminación. La instalación se convierte, entonces, en una experiencia corporal de la mirada, en una infatigable actividad productora que traduce la expresión muda del mundo en sentido. Esta invocación teológica hace que la imagen sea un lugar en el que se presenta (o se re-presenta) algo irrepresentable: el misterio de los cuerpos más allá de los cuerpos, de las historias más allá de las historias, de lo sobre-natural en una voz que se hace visible y familiar, en una línea que se transforma en ave o en amanecer.
El descubrir de lo visual (revelar/develar la ausencia)
En Lo visible y lo invisible, Merleau-Ponty propone una fenomenología de lo imaginario, de lo oculto, gracias a la que lo invisible puede ser percibido como momento activo de lo visible, de lo que puede ser visto. Aparece así un momento otro de lo visible, un momento de reversibilidad en el que visible e invisible se entrecruzan, se juntan, se enlazan, se anudan; un momento otro gracias al que lo invisible está allí, como una presencia también, justamente en lo que no es objeto –en lo que da lugar al objeto-:en los momentos de oscuridad que median entre los puntos de luz o las líneas, en las rupturas que aparecen en el desarrollo móvil de las imágenes, en los quiebres que desfiguran los planos, en los silencios que permiten la aparición de las distintas voces, en los espacios que se abren entre las varillas de metal o los trozos de madera.
Magdalena trabaja la visibilidad en su darse, en su aparecer, en su fenomenología, por ello, en sus objetos móviles, en las situaciones que nos presenta, hay siempre un momento de ceguera, un hiato, un vacío, gracias al que lo visible es así invisible, la percepción es impercepción, la conciencia y la experiencia se realizan por exceso: ver es ver más de lo que se ve, escuchar es oír más en los sonidos que se presentan, atender es más que observar lo presente, es extenderse corporalmente en un campo de experiencia. Este momento de invisibilidad constituye el trabajo de Magdalena, por ejemplo en el Amanecer (1pmS011) un discurso práctico-teórico en virtud del que la mirada intencional se revoca, se disuelve en un tejido de puntos de vista, de carencias y vibraciones lumínicas, en la afirmación silente del espaciamiento que separa la aparición de la desaparición: desvelándolo visible, velando en su invisibilidad, haciendo brotar la luz desde la oscuridad. Como si la noche se hiciera día, se hubiera escondido a sí misma, en una luz y una vibración que se convierte en la única verdadera historia, y que paulatinamente por demasía nos ciega nuevamente.
La visibilidad no es visible, dice Derrida, porque en su puro ser nos vuelve ciego. La deriva de la vista, su travesía, es el descubrimiento de la fuerza de la luz, por ello debemos pestañar, cerrar los ojos un momento, porque el acto de ver nos abre a un vacío que nos mira, que nos concierne y que, en algún sentido, nos constituye. La visión –la mirada- es entonces la deriva del ver en el ver-se.
Sandra PinardiAgosto 2013
(1) Guy Debor, filosofo francés escritor de La sociedad del espectáculo. La Internacional Situacionista fue una organización de artistas e intelectuales revolucionarios que intentaron combatir el sistema ideológico contemporáneo de la civilización occidental
(2) Giorgio Agamben dice: “…el ser común o genérico y éste es algo así como la imagen o el rostro de la humanidad”. Profanaciones, Adriana Hidalgo Editora, p. 74
(3) La idea de “pasión” es comprendida, en este contexto, como aquella acción efectiva de un sujeto que no es totalmente espontánea sino que depende, está en deuda, con un Otro que la hace posible y la regula.
(4) Maurice Merleau-Ponty. El ojo y el espíritu. Editorial Paidos, 1984
(5) Idea acuñada por Luis Enrique Pérez Oramas en un artículo dedicado a la obra de Magdalena Fernández, aparecido en Arte al Día, No. 110, 2005
(6) Percusión corporal del grupo vocal Perpetuum Jazzile
(7) W. Benjamin, en el Fragmento político-teológico propone que lo teológico es sólo aplicable a lo profano entendiéndolo como una intensificación del devenir, del cambio y la transformación que caracterizan el mundo cotidiano.
(8) La idea de límite esta entendida en su sentido matemático como algo imposible de alcanzar pero que define la tendencia del movimiento. El límite es aquello a lo que algo se aproxima continuamente sin poder nunca alcanzarlo.
regresar