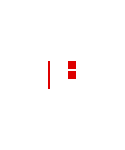Magdalena Fernández: Mecánicas elementares
Magdalena Fernández ha levantado, desde el principio de sus operaciones plásticas, una particular cartografía de los elementos naturales en sus más variadas manifestaciones materiales y virtuales. Seducida por la magnificencia del mundo en sus componentes elementales, cautivada por todos los misterios que encierra la vasta y compleja mecánica terrenal, ha aprendido a captar y capturar cómo se expresa esa multiplicidad proliferante de seres y de enseres y cómo participan en su conjunto de complejos procesos de interrelación y confluencia, asimilando para su propia experiencia creadora todos los impulsos que el dinamismo de la vida le ofrece en todas sus patencias y evidencias.
Encontrar lo que a uno no se le ha perdido es lo que nos hace artistas. En su atento trabajo de exploradora de los misterios de la naturaleza Magdalena ha encontrado muchas cosas que no sabía que buscaba y, en consecuencia, se puede decir que no ha hecho otra cosa que reinventar el mundo perceptible a partir de constantes epifanías encarnadas luego en impecables e imponentes máquinas sensibles. En este sentido, Magdalena tiene algo de maga, de alquimista, de taumaturga. Llevada por un impulso órfico, inventa una lengua luminosa a partir del habla de los pájaros. Como un arúspice antiguo, lee en las estrellas un mensaje, en las gotas de lluvia un relato que se hilvana, en las ramas de un árbol el secreto de una revelación.
Con medios tecnológicos muy refinados pero también con los instrumentos más sencillos, Magdalena escribe, pues, una peculiar y particular historia de los elementos naturales. Es una cartógrafa inspirada que nos regala proyecciones del mundo a una escala siempre sorprendente. Por eso me gusta la idea de hablar de un de rerum natura magdalenae. Como ocurre en el poema de Lucrecio, Magdalena, cuya seducción primera siguen siendo las matemáticas (la ciencia más cercana a la poesía y a la música), desarrolla en su obra un vasto y minucioso arqueo de la naturaleza a partir de la exploración de sus vínculos más sutiles: atómicos, moleculares, infinitesimales. Inventa una lengua que se aproxima, tal vez, al ideal duchampiano de lo infraleve; un lenguaje hecho de signos que reverberan en la misma longitud de onda (visual, sonora, táctil) de la cosa que aluden o evocan sin sustituirla, inaugurándola, por así decirlo, en una dimensión desconocida, inesperada, como virtualidad infinita, como potencia inagotable.
En este sentido, los artistas como Magdalena Fernández operan de alguna manera como traductores: vuelven a escribir el mundo en un alfabeto que es siempre originario. Esto lo podemos apreciar de un modo harto patente en el conjunto de obras reunidas en estas tres exposiciones que pretenden abarcar estancias e instancias fundamentales del devenir creativo de nuestra artista. Adaptadas a las condiciones de los lugares de exhibición, estas obras adquieren un nuevo sentido al estar relacionadas entre sí como no lo habían estado antes. Cada exposición, me parece, constituye una constelación particular, una pequeña cosmogonía con sus centros de irradiación y sus periferias. Cada una muestra el desarrollo de uno o de varios de los principios que han determinado la factura de sus dispositivos de intervención espacial: la vibración, la reverberación, la ondulación, la retícula, el contraste, la resonancia, la duración, la desaparición, el flujo. En tal sentido, cada una funciona como un capítulo sintético del particular alfabeto del mundo que Magdalena Fernández ha venido construyendo a lo largo de su incesante y magnífica actividad.
Quien ha visto una rama vibrando en el aire inmenso sabe por dónde viene Magdalena Fernández cuando nos hace atravesar un bosque varillas metálicas que tiembla, estremecido por la onda leve de calor que generamos al cruzar la red de su enramada. Masa capilar que ondula, suave marea, madeja clara esponjada por el aire de la luz.
Quien ha visto una rama dispuesta como un trazo sobre un retazo de cielo sabe por dónde viene Magdalena Fernández cuando dibuja en el agua de un vidrio contrastado la deriva de sombras de un bosque sumergido. El cielo es un agua de arriba, un agua en lo alto; el ojo del estanque lleva en su lámina iridiscente la cabellera de un árbol que se moja, un pincel, los dedos de una mano agitando hebras en una caja de raíces, torbellino mínimo de una caricia sobre la piel que se eriza.
Quien ha visto llover a través de una ventana una noche atravesada de luciérnagas sabe por dónde viene Magdalena Fernández cuando, siempre lúcida, alucina que cada gota que cae es una conflagración molecular de cruces que se enhebran como un Mondrian.
Quien ha escuchado a la guacharaca estremecer la pared moteada de un barranco en la hojarasca que crepita con sus sobresaltos sabe por dónde viene Magdalena Fernández cuando atiende ese canto atolondrado y lo transforma en acompasada cuadrícula cromática, sonsonete de color que un graznido tiñe de tenue terracota.
Quien ha escuchado a la guacamaya rasgar el lienzo de la mañana con su agudeza de alas turquesa y amarillo sabe por dónde viene Magdalena Fernández cuando atrapa en una malla milagrosa ese sonido prehistórico y lo convierte en cosmos de contrastes encendidos, pluma llameante, cacareo luminoso.
Quien se ha perdido en un jardincillo caraqueño cuando cae la tarde y en la enramada se hace rápido de noche, o camino de Sabas Nieves la luna se esconde detrás de los eucaliptos, sabe por dónde viene Magdalena Fernández cuando captura en una caja de sombras el sonido de la rana que se confunde con el grillo y baliza la oscuridad con una música que parece de luciérnagas, auditiva lámpara, sonsonete convertido en leve línea de luz.
Rafael Castillo Zapata
Abril de 2011 - Septiembre de 2013