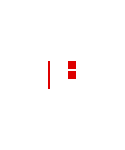Los conocidos inicios de Magdalena Fernández desde la práctica y disposición del diseño, junto a su maestro italiano A. G. Fronzoni, han procurado continuamente un análisis certero del modo, orgánico y tangencial, desde el que la artista se embarca en el estudio de las habilidades del punto, el plano y, fundamentalmente, la línea, permitiéndole una atalaya exegética desde la que se arroja, ya a principios de los años noventa, a la vorágine incipiente de la abstracción latinoamericana a su regreso a Venezuela tras el período europeo. No se trata de un asunto periférico. En no pocas ocasiones, he podido mostrar mi particular interés en describir la práctica totalidad de la obra de Magdalena Fernández bajo un prisma que, aunque indexado y por tanto excluyente, encajaría en aquello que podríamos denominar ‘la función dibujística’ de la autora. Todo acaba reduciéndose a unas condiciones, estrictamente endebles, fútiles y por ende, epistemológicas que se atropellan en torno a su habilidad por dibujar –dibujar el espacio, el vacío que articula con el espectador, los contornos formales de sus objetos movientes y estructuras infraleves, pero por encima de ello-, dibujar la propia línea, es decir: permitir el acceso a un metalenguaje inclusivo y endogámico que dé pie a un cuestionamiento continuo sobre la imagen, la memoria y la condición de éstas en su gestión del mundo. De modo que disponemos, simultáneamente, de un conjunto de vertebraciones que nos remiten a discusiones técnicamente geopolitizadas (abarcando la extensión desde la que puede moverse en su herencia de abstracción geométrica e integración en las artes, propias de las coordenadas venezolanas), pero que igualmente apuntan hacia problemáticas precisas del quehacer humano, así a bocajarro, ontológico y radical.
Con todo, el diseño –y por extensión, la línea- ha contribuido, por un lado, a abrirle un complejo analítico con el que aún hoy opera a fin de desentrañar ciertas premisas conceptuales y temáticas en su obra, y a un tiempo, parece haberle procurado una disciplina de trabajo –y aquí ya me refiero a asuntos técnicamente metodológicos- con la que se ha sentido cómoda desautorizándose a sí misma con el objeto de enfrentarse al proceso de producción desde la óptica de un equipo. En última instancia, Magdalena Fernández aparece como una firma bajo la que se agrupan una constelación de profesionales que participan de manera muy activa junto a ella desde cada una de sus especialidades de filosofía, arquitectura, infografía, etc. Marcelo D´Orazio, Joseph Mochati o Sandra Pinardi, por nombrar a unos muy pocos, se han convertido ya en algo más que estrictos colaboradores. Y no se trata de que su participación nutra o facilite la labor más o menos técnica de la artista, sino que el proceso completo responde a una voluntad netamente desautorizadante en la que el flujo de pensamiento y aportación confluyen en un vector común denominado Magdalena Fernández. Sabemos, desde hace un tiempo, que la historia del arte ha pasado de valorar el talento –como antaño hiciera la antigüedad-, y de poner en auge la creatividad –del modo en el que profesó el modelo romántico- a alabar en instancia de legitimidad, la actitud crítica (Thierry de Duve dixit), aquella forma abiertamente analítica capaz de sobrepasar el horizonte social del mito revolucionario para inscribirse en una continua búsqueda –aunque hoy día nos sentimos más proclives a denominarlo ‘investigación’- de los modos por los que ponemos en interrogación al mundo.
Esta investigación de Magdalena Fernández parece desarrollarse a través de una constelación de dispositivos humanos que le permite, aún a día de hoy, prescindir de un taller estable, tal y como aprendió también por medio de Fronzoni. Lejos quedan esas relaciones estrictas con ‘el instrumento de trabajo’ que exhortan a concluir una morfología de respuesta cuando se opera continuamente con él. Evitar los instrumentos no deja de ser, también, un modo de garantizar el respeto por la fisicidad del material. Esta máxima le ha permitido a Magdalena Fernández zafarse de las grandes elaboraciones y reducir a un estadio mínimo y relacional la naturaleza matérica de las cosas. Y quizá también, desde esta óptica, la haya autorizado a mantener esa peculiar vinculación que establece con la modernidad.
Activamente revolucionaria –es decir: crítica y pragmática con los estamentos sólidos de la herencia ilustrada-, Magdalena Fernández insiste en mantener una forma de trabajo que la faculte a seguir ensayando la modernidad. No se trata de revisitar ni actualizar sus problemáticas, sino más bien de desplegar un modo de aprehenderlas como una forma presente, o más exactamente, como una retícula transtemporal, que hace presente, que se activa ordenando y conjurando estructuras, jerarquías, habitancias y circulaciones con las que lidiamos a diario. La modernidad va en el cubo verde. En el de los residuos, pero también en el de lo eternamente reciclable. La modernidad es inevitable e incesante y, desde ahí, desde su naturaleza superviviente, Magdalena Fernández investiga desprovista de herramientas, en una desnudez procesual que le permite deslizarse por sus superficies y contracuerpos, y al hacerlo, cerciorarse de la única verdad que parece latir en el amasijo escópico del régimen simbólico: que las imágenes siempre vienen del otro lado. Y en ese ir y venir, en ese pasar el umbral de la pantalla esquizoide y traumática, poco a poco, la imagen se relocaliza en su condición superviviente, en una suerte de devenir fantasmal y errático que baña de perspectiva el ejercicio lector de la artista. En última instancia, todo acaba perteneciendo al dominio del síntoma, de la forma híbrida que desplaza lo simbólico hacia lo real a fin de dar cuenta de las inestabilidades e imprecisiones entre estos dos órdenes, del titubeo circular que solo permite –bajo su paradoja- ver después de haber visto.
En esa circulación continua y fluctuante, aparecen igualmente sus relaciones con la Naturaleza. Son ya varios los ensayos analíticos que encontramos haciendo un prospectivo esfuerzo por vincular, de manera orgánica y ecológica, el modo a través de cual Magdalena Fernández es capaz de ligar a Mondrian con una guacamaya (por poner tan solo un ejemplo) y de traer a colación, a través de este ejercicio, el origen más primitivo y eficaz de la abstracción geométrica. Pero de nuevo, no existe aquí un inicio o un final, ni tan siquiera una primera referencia semiótica que dinamite la cadena sígnica que va a armar la autora. Más bien, lo que hay es una modernidad revelada –y con ella todo un catálogo de objetos de deseo-, un acontecer autoreferencial y metalingüístico. Una tautología que impide conocer la fuente del discurso. A Magdalena Fernández le resulta ‘tan natural’ el sonido de los grillos infiltrados en la retícula urbana de Caracas, como las Nubes Flotantes de Alexander Calder en la Universidad Central de Venezuela. De nuevo, tan solo existe un ejercicio procesual –carente de taller y solipsismo- en el que se integra la continua revisión de la modernidad, de los dominios de la visibilidad, de los orígenes del mundo (simbólico).
Quizá una de las coordenadas con las que más cómodamente nos movemos a la hora de trabajar con su obra –o más exactamente, con el imaginario que ésta activa- sea el de las experiencias intersticiales. Hay una pérdida de estructura a favor de una ganancia de trama, de tejido plural, que hace posible la filtración de las apariciones y las desapariciones, un lugar híbrido por el que se precipitan los propios éxitos de la mostración. Y aquí, posiblemente, encontramos una de sus contribuciones a la gestión de la modernidad más claras y precisas. La crisis de las garantías relacionales entre objeto/sujeto no solo favorece un cuestionamiento radical de toda la herencia moderno-kantiana, sino, fundamentalmente, un punto de fuga hacia el valor del resto, de la salpicadura, del borde de la mirada, del accidente de la perspectiva monofocal, de sus periferias. Sabemos que, desde esta óptica, ha mostrado siempre su interés tanto en el poder de la luz como en el del estocoma, el del punto ciego, el de aquel parpadeo que pervierte la linealidad estrictamente coherente y formal.
Existe un asunto, trazado entre la modernidad y la contemporaneidad, que suele ser objeto de su profundo interés, quizá motivado por una exégesis detallada de las condiciones –geográficas, técnicas, morales-, que pivotan alrededor de ella . No es otra cuestión que la precariedad. Hemos sido advertidos durante muchísimo tiempo de la solidez estatutaria de la modernidad, del modo en el que su agente virtualmente activo –el sujeto- era el resultado de un proceso por el cual había sido graníticamente engendrado. Aún así, la duda y la sospecha permanecían en todos y cada uno de los rincones por los que queríamos penetrar a esa modernidad. En el fondo –o quizá peor, en la forma- nada parecía ser, al final, tan estable y sólido como se nos fue dicho. De hecho, ahí radicaba toda nuestra duda: el decir y la promesa –el proferimiento más activo de cuantos rodean la modernidad- acababan siendo endebles columnas no solo incapaces de sostener el andamiaje a construir (su relato y narración), sino igualmente impotentes para aguantarse a sí mismas. Al fin, devolvimos al decir a su única naturaleza, el de la retórica. El poder de la palabra (moderna) sustituía la dictadura por un eterno estadio de precariedad e inestabilidad.
En este contexto de incertidumbre moderna, o para ser más precisos, de estadios presenciales titubeantes, llama poderosamente la atención el modo estrictamente ecológico con el que se enfrenta y se relaciona con su herencia del imaginario. Es extraño encontrar un texto que aborde su práctica en el que no se nombren las referencias de Jesús Soto, Gego, Alejandro Otero,… Resulta completamente natural como ejercicio exegético ya que gran parte de sus trabajos abordan ‘homenajes’ a estas figuras. Aún así, el vínculo que mantiene para con ellas resulta esquizofrénicamente revelador. En no pocas ocasiones ha expresado que, de facto, no tienes ninguna intención en ‘avanzar’ o proponer algo distinto a lo que ya expuso en su día Helio Oiticica, Mondrian o LeWitt. Existe aquí una toma de posición completamente contemporánea –o casi diría, antirromántica- que huye de cualquier voluntad originalista e inédita. Hay una suerte de desidentificación con el ‘querer decir nuevo’ a favor de un ‘ todo ha sido dicho’ o más exactamente ‘todo es un decir, un valor de la retórica’. Desde esta perspectiva, su práctica resulta heterocrónica: abre otra temporalidad que resquebraja la linealidad gestora de la historia y la memoria.
En alguna ocasión he tenido la oportunidad de plantear que su práctica me resulta abiertamente política, políticamente moderna. Y, de hecho, parece que tiene todo que ver, entre otras cosas, con aquello que planteábamos en la discusión de arriba referida a los vínculos con ‘la otredada artística’, en este caso, con los referentes históricos. Pero también, la apertura de este espacio Político (así, en mayúsculas) se hace posible por la hiancia de mediación que despliega con el espectador, el productor, la misma sala o incluso con la estrategia museográfica que la ha traído hasta aquí. Al fin, siempre existe el interés por hacer visible el abismo que separa las coordenadas de definición del aquí y el ahora, esa forma de hacer Política y de permitir el acceso del cuerpo como agente articulador del espacio y su discurso. De nuevo, parece haber una muy ecológica relación entre la estructura, lo estructurante y lo estructurado. Un acontecimiento-verdad propio de una filosofía presencial que ‘aparece’ permitiendo el habla a la pieza y su experiencia de viabilidad (por supuesto, viabilidad somática, emocional, presente).
Roc Laseca
2013